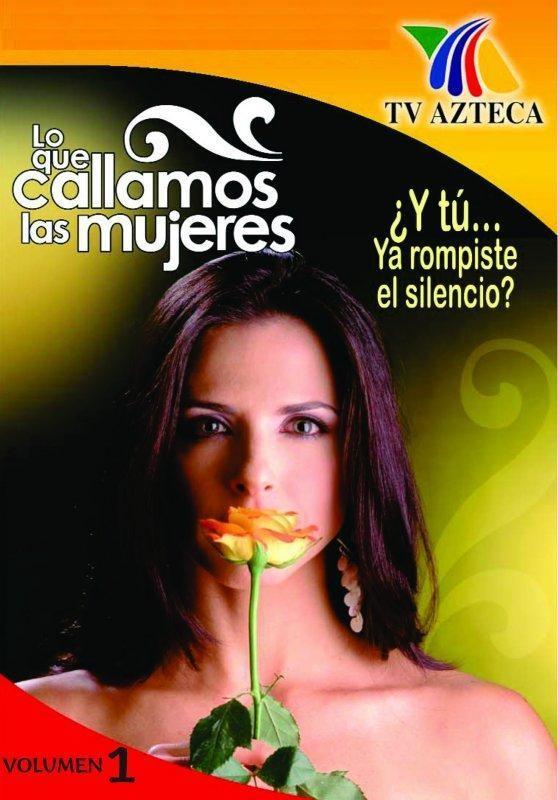Por:
Adriana Hammeken
Cuando tenía 17 años viví un año en Angers, Francia, una pequeña ciudad en el Valle de La Loira. Un lugar encantador, con varias universidades, por lo que el ambiente era relajado y dinámico, creativo y exigente. Adaptarme a ese ritmo fue todo un reto para mí, nunca había estado tan lejos de casa y sobre todo, nunca había estado completamente sola. Siempre fui una hija sobreprotegida y de pronto Tita decide mandarme (porque ella lo decidió, como solía ser todo en mi casa) a un lugar remoto, del otro lado del Atlántico en una época en la que las comunicaciones no eran inmediatas, así es que me mandaba al otro lado del mundo literalmente. Debía pasar unos días en Londres, con una amiga de la familia, Fiona, y de ahí embarcarme en Dover hacia el lugar que sería mi hogar por todo un año. Mi estancia en Londres fue perfecta, pero de ahí surgieron ciertos contratiempos: iba a un país del que no hablaba el idioma, ni siquiera sabía que en París había varias estaciones de tren, nunca consideré que llevaba una maleta (sin rueditas) que contenía todo lo que utilizaría ese año y por lo mismo era imposible de cargar, y que no sabía siquiera el nombre de la ciudad a la que iba, la llevaba apuntada en un papelito que acabó arrugado y deslavado de tanto mostrarlo a extraños. “Ma voiture est rapide et comfortable” es lo que sabía decir en francés después de un curso en la Alianza Francesa, pero de poco (o nada) me sirvió tan valioso conocimiento, jamás pude incluir la frase en conversación alguna, ni siquiera cuando mi francés fue más fluido; en mi mundo de estudiante nadie tenía coche y yo ni siquiera sabía manejar así es que comentar que mi coche era rápido y cómodo estaba fuera de todo contexto. Pero llegué a Angers, me acomodé en casa de una familia que no me ponía atención pero me dejaban bañar a diario lo cual resultó un arreglo perfecto, al final del día no me importó que cerraran el refrigerador con candado o que mantuvieran el teléfono bajo llave. Un gran logro para una casi niña que nunca había viajado sola.
Y ahí estaba yo…próxima a cumplir 18 años. Recuerdo que ese 16 de Octubre llamé a casa, porque también era el cumpleaños de mi papá. Hablé con él entre lágrimas porque siempre supe lo mucho que le dolía al “Oso” Hammeken tenerme lejos, y después contestó mi madre y me dijo “feliz cumpleaños hija y de una vez feliz Navidad y Año Nuevo porque no hablaremos más. Las llamadas son muy caras” En ese momento comprendí lo lejos que estaba de mi hogar. Pero no me sentía sola, había encontrado ya a amigos que serían mis hermanos por todo ese año. Joke, Joe, Joel y yo. Un cuarteto inseparable. Otro gran logro para una niña tímida e introvertida.
Por años he tratado de explicarme lo que sucedió en ese año y siempre llego a la misma conclusión: las emociones, sentimientos y experiencias vividas fueron como explosiones de fuegos artificiales dentro del corazón. Reí como nunca antes había reído, lloré como nunca antes había llorado y amé como nunca antes había amado, desde mi soledad, mi recién experimentada libertad y desde la mente de una niña que ya aprendía a ser mujer.
Uno de los recuerdos que tengo más vívidos fue esa primera visita al Castillo y recorrer la enorme sala con los tapices del Apocalipsis de San Juan cubriendo sus muros. Hechos en el taller del tejedor Nicolas Bataille por encargo del duque Luis I de Anjou. El más importante conjunto de tapices medievales del mundo. Y ahí estaba yo, observándolos fijamente hasta que parecía que las figuras se movían, imaginándome cómo es que se podían narrar historias completas con hilos de lana hermosamente entramados. El anverso y el reverso idénticos, lo cual, según entendí, demostraba la increíble destreza del tejedor. Me impresionaba ver cómo se mezclaban los azules y los amarillos, los rojos y verdes, y cómo estos hilos de colores narraban y lograban transmitir emociones. Me quedaba horas en medio de esa enorme sala viendo los tapices, imaginando e inevitablemente pensando en mi vida.
Pensaba…
Que yo siempre fui parte del bordado perfecto de mi madre, la hija de dieces, que nunca le dio problemas. Las manos de mi madre hilvanaban, cosían, tejían y bordaban. Bordados de punto de cruz que resultaban en figuras precisas y perfectas; pequeños tapices que luego enmarcaba y colgaba con orgullo en las paredes de la casa y que aún conservo porque me recuerdan que mi madre siempre creaba sus propios tapices y bordaba a la perfección su vida y la de los demás. Me enseñan lo que mi madre fue y de dónde vengo yo.
Pensaba…
Que aquellas personas que son capaces de hacer su propio tapiz son muy afortunadas, porque ya sea que lo echen a perder o les quede perfecto, es suyo, de nadie más. Ahí, en medio de ese gran salón comprendí que había pasado mis años tratando de bordar los diseños de otros y en especial los de mi mamá, pero por supuesto nunca estaban bien, nunca tenían los colores adecuados, las puntadas a veces salían torcidas y los hilvanes siempre eran irregulares, lo cual me produjo una tremenda inseguridad ante la vida…inseguridad que no he logrado dejar atrás a pesar de que ya han pasado no sé cuántos años. Inseguridad que afecta a mis relaciones porque frecuentemente me convierte en una mujer dependiente, necesitada y demandante. Un verdadero monstruo que me asusta cuando lo encuentro en el espejo.
Y pienso...
Que aun ahora hay días en los que no sé cómo iniciar mi propio tapiz. “A estas alturas del partido” todavía no se cuál es la figura que debo empezar a plasmar. Mi mamá lo tenía claro y por eso sus manos siempre corrían veloces por la tela. Porque a Tita no se le cuestionaba, ella bordaba su vida, la de mi papa, la de mis hermanos y la mía, con sus propios hilos de colores. Sin posibilidad de réplica. Sin diálogo.
Y pienso…
Que los hijos te van dando un sentido de pertenencia a este planeta y finalmente con su sola estancia en este mundo logran que los tapices que uno hace queden colgados en las paredes del hogar familiar; en la manera como los educas vas bordando un complejo tapiz que da sentido a tu vida y si tramas tus hilos correctamente, da sentido a la vida de tus hijos.
Un tapiz que no puedes simplemente deshilar y empezar de nuevo porque ya hay puntadas que están perfectamente cosidas y ya son parte de un todo.
Y ahí vas, conservando los puntos de un pasado que para bien o para mal ahí está, un presente que a veces se trama sobre la marcha, y combinando los hilos de colores para dar un sentido al futuro. Y así es como pasas tus días, tratando de que no se te vayan los puntos, de que no queden torcidos o demasiado apretados. De que el tapiz que vas haciendo tenga algún sentido.
Tapices…hilos que al entramarse narran historias…me pregunto si fue en alguna de esas visitas en las que comprendí que mis hilos serían las palabras y mi tela los cuadernos. Si fue ahí en ese enorme salón lleno de tapices en lo que comprendí que entramando palabras sería la manera de comunicarme con el mundo.
------------
Muchas gracias amiga.
Si les gustó este texto tanto como a mi, háganoslo saber por medio de mis redes sociales.
Recuerda, soy
Alejandra Coghlan y estás en mi casa que es tu casa.